
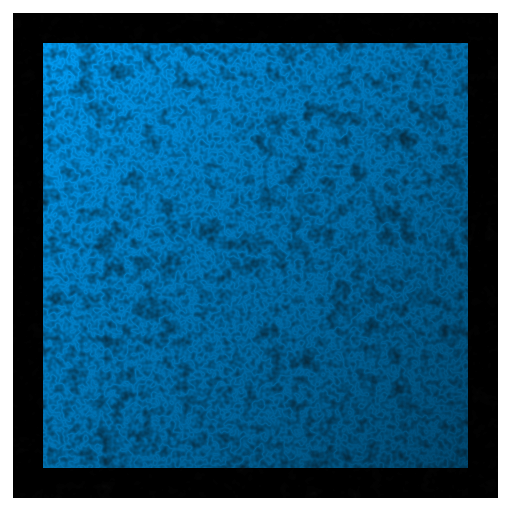
Detective Tapp
Lore
El detective David Tapp era uno de los buenos. Su determinación por llevar a los asesinos ante la justicia y vengar a sus víctimas le reportó una carrera larga y respetada.
Cuando vio por primera vez la información del caso de Puzle, no le pareció que tuviera nada de especial. Era algo siniestro y macabro, quizás, pero no dejaba de tratarse de un lunático con un gusto por lo histriónico que pronto estaría entre rejas.
La intuición llevó a Tapp y a su compañero, el detective Stephen Sing, hasta la fábrica de maniquíes abandonada en la que Puzle se escondía. Dieron con él, pero antes de ser desenmascarado logró escapar y rebanarle la garganta a Tapp.
Sing abandonó a su compañero y fue tras el asesino, pero murió al caer en una trampa.
Era la primera vez que Tapp no seguía el procedimiento, pues había entrado en la fábrica sin una orden judicial, y había provocado la muerte de un detective. Se le apartó del cuerpo, con la garganta destrozada y consumido por la culpa.
Esa culpa se convirtió en obsesión: encontraría al asesino, pondría fin a los crímenes, se redimiría y vengaría a su amigo y compañero. El rastro lo llevó hasta el doctor Lawrence Gordon, así que se puso a vigilar el apartamento de este, seguro de que acabaría por encontrar pruebas que lo implicaran.
De repente, vio a un desconocido en la ventana de Gordon y oyó disparos. Tapp le hizo frente. El hombre huyó, pero no consiguió zafarse completamente del detective, quien logró seguirle el rastro hasta un edificio industrial.
Los años nunca perdonan, y una batalla que Tapp habría ganado fácilmente en su juventud acabó costándole un balazo en el pecho. Mientras se desplomaba, le embargó una sensación de fracaso completo. Había fallado a su compañero, a sí mismo y a las demás víctimas. No había sido capaz de detener al asesino, quienquiera que fuese. Moriría más gente, y sería debido a su ineptitud.
Dejó que la ira y la culpa se apoderaran de él, y cerró los ojos por última vez. Notó que el suelo de cemento se reblandecía bajo su cuerpo. Clavó los dedos en el suelo, y sintió tierra y hojas. Su pecho, antes ensangrentado por el disparo, estaba ahora seco, y el dolor había desaparecido. Al abrir los ojos, vio un cielo oscuro y las ramas escrutadoras de los árboles.
Unos gritos reverberaron en el bosque y una nueva determinación invadió su ser. Por primera vez en meses, tenía la mente despejada. Había que vengar a las víctimas y que detener a los asesinos. No sabía dónde estaba, pero seguía siendo un policía y siempre lo sería. Tenía trabajo que hacer.
Perks

Corazonada
Permite percibir auras. Cuando se complete un generador, podrás ver el aura de los generadores, cofres y tótems en un radio de 32/48/64 metros durante 10 segundos.
Si tienes en la mano un mapa que pueda localizar objetivos, generadores, cofres y tótems revelados con Corazonada, se añaden al mapa.

Tenacidad
Nada puede detenerte.
Tu feroz tenacidad en las situaciones más extremas te permite arrastrarte un 30/40/50 % más rápido y recuperarte al mismo tiempo. Los gruñidos de dolor en estado agonizante se reducen un 75 %.

Bajo vigilancia
Estar cerca del asesino te llena de determinación. Por cada 15 segundos que pases dentro del radio de terror del asesino sin que te esté persiguiendo, consigues un distintivo, hasta un máximo de 2/3/4.
Cuando Bajo vigilancia tenga al menos 1 distintivo, la siguiente prueba de habilidad superada se considerará excelente, consumirá 1 distintivo y otorgará una bonificación adicional del 1 % en el progreso de reparación de los generadores.